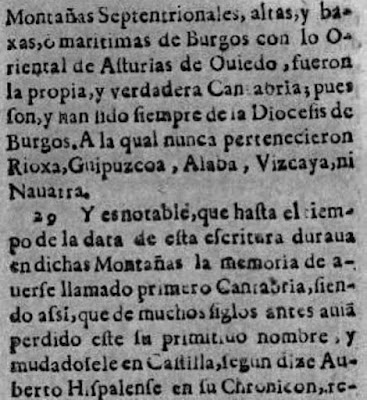A lo largo del siglo XVIII se empieza a desarrollar
lentamente en los territorios correspondientes a la actual Cantabria y algunos
aledaños el concepto de Cantabria en diversos formatos: Provincia de Cantabria,
Sociedades Cántabras, regimiento de Cantabria… Es uno de los argumentos usado
por los movimientos “cantabristas” actuales para “demostrar” que ese término no
había desaparecido nunca y que siempre estuvo implantado en la Sociedad. Sin
embargo, a la vista del modo que aparece “de la nada” en la documentación, de
un modo casi repentino y en unas determinadas circunstancias, no podemos menos
que hacer algunas reflexiones al respecto.
Desde los inicios de la Época moderna se empieza a difundir
desde los ámbitos de influencia del País Vasco la teoría (hoy claramente
demostrada como mito) del “vasco-cantabrismo”. Explicada de forma muy resumida,
venía a consistir en afirmar que el territorio de los antiguos cántabros
correspondía con el de los modernos vascos, siendo los últimos herederos de los
primeros. Fue mucho el empeño que emplearon numerosos eruditos (especialmente
del ámbito religioso) en intentar demostrar este hecho. Pero ¿para qué tanto
esfuerzo?. Pues como siempre o casi siempre en estos casos, había un interés
detrás más importante que el simple desarrollo del autoconocimiento.
Desde finales del siglo XV comienza a ser verdaderamente
importante en el ámbito cotidiano la demostración de la “pureza de sangre”, de
cara en buena medida a desplazar definitivamente a los judíos conversos de los
últimos reductos de poder de que disfrutaban. Las personas a las que se
reconocía la misma a través de la “hidalguía” tenían una serie de privilegios,
entre ellos el estar exentos de determinados impuestos y contribuciones, y el
poder optar a cargos de relevancia dentro del aparato de la monarquía. En este
contexto, el planteamiento y reconocimiento de concepciones marcadamente
racistas e interesadas (en realidad todas las concepciones racistas son
interesadas) resultaba considerablemente beneficioso.
De este modo, se llegó a desarrollar una construcción
hilarante en la que los vascos provendrían nada menos que de Túbal, uno de los
hijos de Noé, y la descendencia se habría mantenido sin tacha, sin mezcla
alguna con otras razas, hasta esos siglos XVI y XVII. En esa argumentación, la
integración de los mitos cántabros de resistencia a ultranza frente al invasor
romano, resultaban considerablemente útiles, ya que en su forma de pensar los
vasco-cántabros nunca habrían sido conquistados del todo y por lo tanto no
habría sufrido la “contaminación” que vendría aparejada con la implantación de
los imperios romano y visigodo. Y menos aún con la del imperio musulmán. La mayor
prueba de ello sería el mantenimiento de la Lengua vasca.
Imagen de la portada del libro "Averiguaciones de las
antigüedades de Cantabria" de Gabriel de Henao, otro conocido
vasco-cantabrismo. Publicado en 1691.
Este argumento, junto a otros de carácter mítico e
histórico, tendría como culmen el reconocimiento de la hidalguía universal en
los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa. Se trataba de asegurar a todos los
habitantes de estos territorios la nobleza más antigua de España, y por tanto
no necesitaban demostrarla para acceder a los oficios de la Corte, ya que por
su descendencia de Túbal les asiste el derecho de disfrutar de los privilegios
propios de la hidalguía (resulta curioso, por otra parte, que los vascos
crearan este marco de privilegios sobre la base de ser los “Españoles genuinos”
y lo mantengan ahora sobre la base contraria).
De hecho, a partir de mediados del siglo XVI serán cada vez
más abundantes los habitantes de Vizcaya y Guipúzcoa que se desplazarán a
diferentes destinos para ejercer oficios administrativos, y usaran hábilmente
estas argumentaciones para desplazar a los anteriores ocupantes de estos
cargos, ya que los mismos habían sido habitualmente judíos conversos. Este fue
precisamente el caso del primero que desarrolló en profundidad la teoría del
vasco-cantabrismo, Esteban de Garibay, al que “le iban las lentejas en el
negocio”.
Como mensaje de defensa de la “pureza” no es extraño que el
mensaje del vasco-cantabrismo fuese abanderado especialmente por religiosos,
especialmente por jesuitas. Frente a estos, ya desde el siglo XVII, empezó a
aparecer un discurso opuesto, el del “montaña-cantabrismo”. Este último contaba
como podemos entender con bases históricas y analíticas mucho más consistentes,
ya que efectivamente el territorio de los antiguos cántabros se correspondía en
realidad a lo que se puede entender en términos generales como “la Montaña”.
Sin embargo, pese a que el análisis habitual se limita a
quedarse con el mensaje de que los vascocantabristas eran "los malos"
y los montañacantabristas eran "los buenos", la motivación última no
dejaba de ser equivalente y discutible: el reconocimiento para los habitantes
del territorio coincidente con el de la antigua Cantabria de la hidalguía
universal basada en la pureza de sangre. En este caso se añadía un segundo
objetivo: el de inventar una genealogía milenaria de la monarquía asturiana y
de las principales familias nobles de la zona.
A esta polémica no eran ajenas las luchas de poder entre
diferentes órdenes religiosas: Mientras que los jesuitas habían hecho suyas las
tesis vasco-cantabristas, los benedictinos y agustinos defendieron las
montaña-cantabristas. La paulatina pérdida de influencia de los primeros, que
acabaría con su expulsión, sería uno de los factores determinantes en la
resolución del conflicto.
En este devenir tuvieron especial importancia las obras de
los montañeses Francisco de Sota “Chronica de los príncipes de Asturias y
Cantabria” (1681) y la de Pedro de Cosio y Celis “Historia, en dedicatoria,
grandezas y elogios de la mui valerosa provincia xamas vençida de Cantabria :
nombrada oy las Montañas Vajas de Burgos y Asturias de Santillana” (1688).
 |
| Extractos del libro de Francisco de Sota |
La obra de Francisco de Sota, predicador de Carlos II, es un
texto extenso y denso (lo que viene siendo “un truño” vamos). Empieza digamos
“bien” ubicando de manera más o menos correcta el territorio de la antigua
Cantabria, pero a continuación empieza con un relato hilarante que tiene como
objeto fundamental el “glosar” la supuesta línea de descendencia desde Túbal
hasta los primeros reyes cristianos y las principales familias nobles de la castilla
medieval.
Algunos pasajes son verdaderamente “deliciosos”, como aquel
en el que dice que los cántabros adoraban “la Santa Cruz” de muchos siglos
antes de que existiera Jesucristo, y que por lo tanto la “verdadera fe” no
llegó aquí de manos de los romanos. La cruz cántabra tendría la forma de aspa
de lo que ahora se llama lábaro.
También resulta curioso cuando hace descender la estirpe
cántabra y castellana nada menos que del rey de Egipto Osiris, que vendría a
morar a España; siendo Hércules uno de sus descendientes, ahí es nada, del que
vendría después el rey llamado Astur, tronco común de los reyes de Asturias y
Cantabria.
Por supuesto, deja bien claro que ni visigodos ni árabes
conquistaron Cantabria, realmente ni siquiera los romanos, que tras mucho
guerrear a lo más que pudieron llegar es a firmar un acuerdo con los cántabros.
De ahí vendría el nombre de los Montes del Pas (por la Paz allí concretada).
Por cierto que hemos encontrado alguna otra fuente antigua que invoca tal
origen para el topónimo.
Deberían abochornarse aquellos que aún recurren a los
trabajos de este personaje para intentar justificar la pervivencia de la
esencia cántabra a lo largo de los siglos. Por cierto, que el mismo no reniega
de ninguno de los mitos y personajes fundacionales Castellanos, ni de los
jueces de Castilla, ni de Fernán González; ni siquiera del Cid Campeador. Antes
bien, los integra en su onírica construcción identitaria (respecto a este
último, afirma que Cid es derivación de Sota, con eso está dicho todo).
En esta línea de la “recuperación” del concepto de Cantabria
con intereses prácticos y, por qué no decirlo, racistas, el segundo de los
montaña-cantabristas es Pedro de Cossío y Celis. Este autor, sacerdote y nacido
en Carmona (Cantabria) escribió un libro titulado nada menos que “Historia, en
dedicatoria, grandezas y elogios de la mui valerosa provincia xamas vençida de
Cantabria : nombrada oy las Montañas Vajas de Burgos y Asturias de Santillana”
(1688).
Además de recoger una similar e hilarante genealogía mítica
en comparación con la obra de Fernando de Sota, concluye sin disimulos uno de
sus apartados en los siguientes términos:
“Assí consta que todos los cántabros; esto es montañeses
desde sus principios tienen sangre noble, como tales hijos y descendientes de
Túbal, nieto de Noé. Por manera que no son hidalgos de privilegio, sino desde
Abibitio (por serlo su sangre noble) son nobles que son más que hidalgos. “
Sota y Cossío, y también otros “eruditos” de la época,
dibujan los trazos de la identidad cántabra al convertirla en origen y
fundamento de la monarquía y nobleza españolas. Un planteamiento establecido
sobre tradiciones, mitos y fantasías que la crítica historiográfica acabaría
arrinconando, pero que ya quedaría insertada en buena medida en el imaginario popular.
Una evidencia de esto último la encontramos en una
manuscrito de finales del siglo XVIII cuyo autor no está del todo claro,
titulado “Noticia Histórico-corográfica del Muy Noble y muy Leal Valle de
Mena”. Existen varias versiones de este, por otra parte, interesante documento
(nos referiremos al mismo en otro contexto), pero cabe reseñar que pone
especial interés en recordar la ascendencia “cántabra” de los habitantes del
valle. ¿porqué?. La razón la encontramos en el breve apartado que dedica a la nobleza
de sus moradores.
“No hay en el Valle otro estado que el noble, y de
hijosdalgo; y ninguno es admitido en él por vecino, que antes no acredite en
bastante ser noble. La nobleza de sus naturales es tan antigua; que no se
descubre su origen en privilegios concedidos al país, pero se afianza
nerviosamente en su venerable retirada antigüedad, y posesión inmemoriales.
No falta quien la tenga por originaria española; y a la
verdad que su opinión no se halla tan destituida de fundamentos, que merezca
despreciarse. Lo cierto es que de las historias no nos constan que los meneses
y demás cántabros hayan sido precisados por ninguna nación extranjera de
quantas han dominado a España, a desamparar su país, y retirarse a otras
provincias o naciones, de donde resulta probable la subsistencia en este país
de la sangre cántabra, y antigua española, propagada de generación en
generación hasta nuestros días.”

El erudito padre Enrique Flórez, burgalés con ascendencia
montañesa, es considerado como el autor que zanjó definitivamente la polémica
entre el vascocantabrismo y el montañacantabrismo gracias a su obra “La
Cantabria” (1764). Lo hace obviamente a favor de los segundos, pero sólo en lo
referente al aspecto geográfico-histórico. De hecho, dedica buena parte del
libro a separarse claramente de buena parte de sus postulados más
estrafalarios, como el de la invencibilidad de los cántabros, el de adoración
secular a la cruz, o el de la existencia entre los mismos de un estandarte
llamado lábarum o cántabrum antes de la llegada de los romanos.
.
Tras la divulgación del trabajo de Flórez los aspectos más
polémicos (y absurdos) de las teorías montañacantabristas fueron olvidados
(pese a que los mismos representaron los verdaderos motivos de su aparición),
pero todo el proceso dejó un poso en el acervo popular, generando (pues no
existía antes) ese orgullo de ser cántabro arrogándose (supuestos) méritos de
gentes que habían vivido casi dos milenios antes y con las que en realidad no
se tenía otra cosas en común que haber habitado el mismo lugar. Esta es, y no
otra, la verdadera razón de la reaparición del término de Cantabria.
No es de extrañar, por tanto, que sea precisamente en estos
años cuando se reactiva el proyecto de creación de la provincia de Cantabria
(por parte de los sectores tradicionalistas) o se creen organismos de muy
diversos carácter reivindicando el nombre de Cantabria. Y poco a poco irá
apareciendo en textos, fundamentalmente aquellos con un halo literario
mitificador.
 |
| Fragmentos del libro de Manuel de Assas |
Manuel de Assas, también santanderino, publicó en 1867 su
“Crónica de la Provincia de Santander”. Comienza dicha obra con una referencia
clara a los mitos de acabamos de citar, abandonando por falsarios e irreales
los planteamientos de Sota y Cossío. La lectura de esta parte del libro es
realmente clarificadora. Incluimos el principio de la misma rogando
encarecidamente a nuestros lectores que la lean.
Pese a todo lo anterior, podemos observar como el
regionalismo cántabro moderno aún se alimenta en cierta medida de aquellas
referencias míticas, autoconvenciéndose de que la aparición del término Cantabria
en textos de los siglo XVII y XVIII obedece al “perpetuamiento secular de un
pueblo” y no a un concepto que surge en unas circunstancias y con unos
intereses determinados.
Curiosamente, este planteamiento “racial” tenía como uno de
sus fines intentar demostrar que Cantabria era la Castilla y España más
auténtica, la más primigenia. Hoy, cuando el proyecto de Estado parece más
frágil que nunca, los cantabristas de “nueva ola” se basan en aquellos
planteamientos precisamente para defender lo contrario: Que Cantabria realmente
nunca tuvo que ver con lo castellano y lo español ¿Les suenan estos argumentos
ventajistas de otros lugares?
Fuente: "La Memoria Histórica de Cantabria".
Universidad de Cantabria (1996)